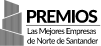Miércoles, 15 de Octubre de 2014
~La tensión entre Colombia y Panamá compromete mucho como para que, en
vez de buscar soluciones, el uno insista en su decisión de considerar al
otro en un paraíso fiscal y Panamá reitere sus amenazas.~
Es obvia, aunque exagerada, autoritaria y claramente retaliadora, la actitud del gobierno de Panamá de responder hasta con expropiaciones a la decisión colombiana de declarar al país vecino como un paraíso fiscal.
Un estado o un territorio es considerado legalmente por otro u otros como un paraíso fiscal cuando aplica un régimen fiscal especial, a ciudadanos o a empresas no residentes, que se instalan allí para obtener beneficios legales caracterizados por gran elasticidad o blandura que incluso pueden ser exentos de pagar impuestos, lo cual le resta ingresos en materia tributaria al país original, en este caso Colombia.
Además, de ordinario, el paraíso se abstiene, con pretextos muy particulares, de entregar información a otros países —para el caso, Colombia—, que la requieren sobre cuentahabientes de esos países y sus dineros.
Al amparo de estos beneficios, que incluyen no hacer algunas preguntas sobre, por ejemplo, el origen de los dineros depositados en el sistema bancario, los paraísos fiscales atraen dineros producto del narcotráfico, del contrabando, de los sobornos y, en síntesis, del delito en general. Tradicionalmente, los bancos de los paraísos fiscales están repletos de dineros de funcionarios corruptos de todo el mundo.
Una muestra de lo que Panamá está dispuesta a hacer con Colombia es la que pocas horas después del anuncio colombiano especificó el ministro panameño de gobierno, Milton Enríquez, de expropiar la empresa Mi Bus, operadora del sistema de transporte masivo de la capital, de la cual la colombiana Fanalca tiene 70 por ciento.
En torno de las medidas de retorsión (reciprocidad) del gobierno panameño, que el sector privado estimula, se llegó a sugerir la eliminación del Tratado de Montería, que les permite a barcos colombianos pasar por el canal de Panamá sin pagar peaje.
Según Gabriel Díez, presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep), otra medida sugerida al gobierno es la de cobrar un impuesto a las remesas que salgan de Panamá con destino a Colombia. Esos giros, de 94 millones de dólares en 2012, para 2013 crecieron a 103 millones.
Los empresarios van aún más allá: le pidieron al presidente Juan Carlos Varela no llevar a cabo la interconexión eléctrica con Colombia ni unir a las dos naciones con carretera. En caso de necesitar energía, la comprarán a Panamá o a Costa Rica, según la sugerencia empresarial.
La tensión entre Colombia y Panamá compromete mucho como para que, en vez de buscar soluciones, el uno insista en su decisión de considerar al otro en un paraíso fiscal y Panamá reitere sus amenazas, con un estilo que recuerda el autoritarismo del dictador Manuel Antonio Noriega ante sus opositores.
Hay que tener en cuenta que el flujo de inversión es realmente importante: de 1994 a junio pasado, de Panamá llegaron a Colombia 17.613 millones, y Colombia remitió 6.658 millones de dólares.
Porcentualmente, durante ese lapso, la inversión de Panamá en Colombia fue la segunda más grande, con 13,3 por ciento, y Colombia se ubicó como segundo mayor inversionista de largo plazo allí, con 16,8 por ciento, y fue su segundo destino en el exterior. Además, la mayor parte de la banca panameña y un gran sector del comercio son colombianos.
Estas cifras y la necesidad de mantener sólidos lazos de amistad con los vecinos mientras se negocia el acuerdo de paz de La Habana, llevan a pensar que lo decidido por el gobierno de Juan Manuel Santos fue objeto de análisis serio y profundo. Al fin y al cabo, no son pocas las cosas que están en juego.
Habrá que negociar, pese a la reticencia de Panamá. Y habrá que llegar a todos los acuerdos necesarios. No se puede ser inflexibles, y menos, cuando para Colombia se trata de vivir junto a un paraíso, así sea en lo fiscal.
Un estado o un territorio es considerado legalmente por otro u otros como un paraíso fiscal cuando aplica un régimen fiscal especial, a ciudadanos o a empresas no residentes, que se instalan allí para obtener beneficios legales caracterizados por gran elasticidad o blandura que incluso pueden ser exentos de pagar impuestos, lo cual le resta ingresos en materia tributaria al país original, en este caso Colombia.
Además, de ordinario, el paraíso se abstiene, con pretextos muy particulares, de entregar información a otros países —para el caso, Colombia—, que la requieren sobre cuentahabientes de esos países y sus dineros.
Al amparo de estos beneficios, que incluyen no hacer algunas preguntas sobre, por ejemplo, el origen de los dineros depositados en el sistema bancario, los paraísos fiscales atraen dineros producto del narcotráfico, del contrabando, de los sobornos y, en síntesis, del delito en general. Tradicionalmente, los bancos de los paraísos fiscales están repletos de dineros de funcionarios corruptos de todo el mundo.
Una muestra de lo que Panamá está dispuesta a hacer con Colombia es la que pocas horas después del anuncio colombiano especificó el ministro panameño de gobierno, Milton Enríquez, de expropiar la empresa Mi Bus, operadora del sistema de transporte masivo de la capital, de la cual la colombiana Fanalca tiene 70 por ciento.
En torno de las medidas de retorsión (reciprocidad) del gobierno panameño, que el sector privado estimula, se llegó a sugerir la eliminación del Tratado de Montería, que les permite a barcos colombianos pasar por el canal de Panamá sin pagar peaje.
Según Gabriel Díez, presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep), otra medida sugerida al gobierno es la de cobrar un impuesto a las remesas que salgan de Panamá con destino a Colombia. Esos giros, de 94 millones de dólares en 2012, para 2013 crecieron a 103 millones.
Los empresarios van aún más allá: le pidieron al presidente Juan Carlos Varela no llevar a cabo la interconexión eléctrica con Colombia ni unir a las dos naciones con carretera. En caso de necesitar energía, la comprarán a Panamá o a Costa Rica, según la sugerencia empresarial.
La tensión entre Colombia y Panamá compromete mucho como para que, en vez de buscar soluciones, el uno insista en su decisión de considerar al otro en un paraíso fiscal y Panamá reitere sus amenazas, con un estilo que recuerda el autoritarismo del dictador Manuel Antonio Noriega ante sus opositores.
Hay que tener en cuenta que el flujo de inversión es realmente importante: de 1994 a junio pasado, de Panamá llegaron a Colombia 17.613 millones, y Colombia remitió 6.658 millones de dólares.
Porcentualmente, durante ese lapso, la inversión de Panamá en Colombia fue la segunda más grande, con 13,3 por ciento, y Colombia se ubicó como segundo mayor inversionista de largo plazo allí, con 16,8 por ciento, y fue su segundo destino en el exterior. Además, la mayor parte de la banca panameña y un gran sector del comercio son colombianos.
Estas cifras y la necesidad de mantener sólidos lazos de amistad con los vecinos mientras se negocia el acuerdo de paz de La Habana, llevan a pensar que lo decidido por el gobierno de Juan Manuel Santos fue objeto de análisis serio y profundo. Al fin y al cabo, no son pocas las cosas que están en juego.
Habrá que negociar, pese a la reticencia de Panamá. Y habrá que llegar a todos los acuerdos necesarios. No se puede ser inflexibles, y menos, cuando para Colombia se trata de vivir junto a un paraíso, así sea en lo fiscal.