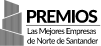Era un día lluvioso, las nubes cubrían el bosque y la visibilidad era mínima, Helena jamás imaginó que las sombras que divisaba en el horizonte marcaran su vida.
Curiosa, dio brincos y llegó a lo más alto del frailejón donde vive. Sus parientes quedaron a la expectativa. Al llegar, tamaña sorpresa se llevó, las sombras adquirieron forma humana y de un solo brinco llegó a la hoja donde vive para alertar a las demás ranas.
Todas se refugiaron temerosas por su suerte. Los humanos pasaron por su lado sin siquiera verlas, vinieron los cantos de júbilo y salieron a buscar insectos para darse un festín.
A Helena le pudo más su espíritu aventurero y sigilosa siguió a aquel grupo. Sin embargo, uno de ellos se sentó a descansar y por poco la aplasta con su mano derecha. La piel fría y resbalosa la dejó al descubierto.
No tuvo más remedio que presentarse: soy la rana marsupial de Helena, así me llaman desde 1944, cuando me descubrió un humano como usted. Mi nombre científico, un tanto enredado es: Gastrotheca helenae. Vivo en este páramo desde esa época y de vez en cuando viajo a Venezuela, mi segundo hogar.
Ahí empezó un fascinante diálogo para ambos, Helena hizo catarsis a sus vivencias y confesó que no son inmortales como las consideran en la cultura China, tampoco son la clave de la resurrección como las veían los egipcios y mucho menos son sinónimos de libertad y felicidad como las asociaban los Mayas.
A los Muiscas y otras culturas les dio por creer que en nosotras se refugiaba el alma humana aguardando un renacer, de ahí que en los cuentos de hadas, con un beso, sapos y ranas se conviertan en príncipes y princesas.
Preferimos identificarnos con los Chibchas, Quimbayas y Pijaos, para quienes las ranas representaron la vida, la fertilidad y la llegada de épocas de progreso. En tertulias con otras parientes molestamos y decimos que esperamos el día en que un beso conservacionista nos convierta en diosas del páramo.
En ellos abundaba el espíritu de conservación que le falta a la humanidad del Siglo XXI. Prueba de ello es que de las 781 especies de anfibios que hay en Colombia, 343 están en riesgo de desaparecer de los ecosistemas y como si fuera poco, de 144 ni siquiera existen datos suficientes sobre el estilo de vida y eso genera un riesgo mayor.
En mi caso, hago parte de ese último grupo. Sin embargo, he tenido la suerte de contar con el apoyo del Grupo de Investigación en Ecología y Biogeografía (GIEB) de la Universidad de Pamplona, cuyos biólogos, tras años de estudio y siguiendo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), nos han categorizado como vulnerables.
¿Qué significado tiene para ustedes el páramo Tamá?
Es el reino de las ranas marsupiales de Helena. Sólo acá es posible nuestra existencia en el mundo.
¿Ustedes, por décadas, han sido objeto de burlas, qué responden?
Nos reímos cuando vemos que alguien sale de chismoso y le dicen no sea rana o mucho sapo. Mis parientes batracios sí que se ponen furiosos, se inflan como pez globo.
¿En el bosque hay muchos sapos sueltos?
En el bosque y en toda Colombia. Ser sapo, sin ofenderlos a ellos, se convirtió en una manía. Creo que los humanos deberían aprovechar ese talento para andar averiguando la vida de otros y enfocarse en conservar a quienes somos objeto de sus burlas. No en vano quedamos menos de 1.000 ranas marsupiales de Helena no adultas.
¿Qué las ha llevado a ser vulnerables?
El tráfico ilegal de ganado en la frontera entre Colombia y Venezuela antes de la creación del Parque Nacional Natural Tamá, en 1977. El paso semanal de más de 200 animales, la apertura de trochas y la tala de bosques, impactó nuestro hogar.
¿Actualmente cuáles son las amenazas?
En las visitas que el biólogo Aldemar Acevedo y el equipo de la Unipamplona han hecho, lograron descifrar el lenguaje del bosque alto andino y el ecosistema paramuno. Así, las amenazas son cuatro: incendios en el páramo, ganadería en el sector Asiria de Belén -a dos horas del casco urbano de Toledo-, fragmentación de nuestro hábitat e infecciones por la presencia del hongo quitridio que nos causa enfermedades en la piel.
¿Cómo han sobrevivido?
Camuflándonos en áreas poco exploradas del Tamá. Le hablo de zonas del páramo llamadas La Cabrera y Santa Isabel, a 3.600 metros de altura. Además de Orocué, a 2.700 metros.
¿Sí ahí llegan los humanos se esconden como hoy?
Si. Comprenderá que les tememos porque históricamente han sido quienes acaban con el reino animal, por eso los tenemos encabezando la cadena alimenticia. Sin embargo, hoy quise vencer el miedo y ser sincera buscando un cambio.
¿Cuándo dice eso le brillan más las manchas, está emocionada?
Está por salir la luna y como lo creen muchas culturas, hoy tendrá forma de rana. Hay emoción, no lo puedo ocultar. Espero que esto que le cuento sirva para que la humanidad entienda de una vez que la naturaleza es un sistema interconectado y humanos y animales hacemos parte de él. Todos debemos aprender a convivir en paz.
¿No me ha respondido por el brillo de las manchas?
Es el rasgo característico más bello que tenemos. Mis manchas amarillas y naranjas brillan más cuando la lluvia ha cesado y salimos a buscar alimento.
¿Quién es su mejor amiga?
La salamandra del Tamá o Bolitoglossa tamaense. Aunque ahora casi no la veo porque está en peligro crítico. Su hábitat quedó reducido a menos de 500 kilómetros cuadrados.
¿Si no hay conocimiento pleno de su especie como conservarla?
Explorando cada área del Tamá para que sepan con certeza donde hacemos presencia, investigando para eliminar el hongo quitridio, revirtiendo las amenazas para los anfibios de alta montaña.
¿Qué les regalan a los humanos?
Una oportunidad para que se reivindiquen con la especie, estamos dispuestas a que conozcan nuestra historia evolutiva y sirvamos de modelo para emprender un plan de conservación de anfibios que se replique en el mundo.