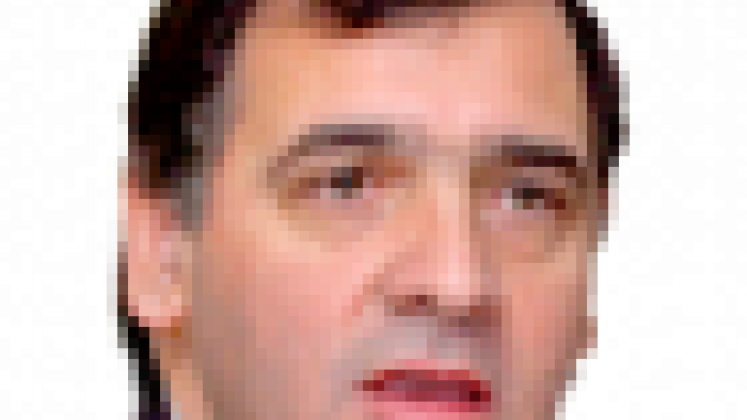Puede el Papa Francisco ser uno de los más importantes de la Iglesia moderna. Toma su nombre pontifical por primera vez de una lista de dos decenas de Franciscos que han sido entronizados como santos de la iglesia y de más de cincuenta beatos. Ha debido liderar la compleja maraña institucional y espiritual católica en medio de un mundo cambiante a velocidades insopechadas. Ha predicado su visión progresista de lo religioso a jóvenes cada vez más escépticos, a mujeres cada vez menos interesadas en ser madres y cada vez más en ser dueñas de sus cuerpos, y a líderes políticos cada vez más autoritarios o más débiles. Ha capoteado con sinceridad y mayor apertura los escándalos de pedofilia, desafortunadamente abundantes en todas las latitudes y que comprometen el prestigio de prelados y curas ante sus fieles. Ha hecho un gran esfuerzo por revivir las vocaciones sacerdotales, casi exangües. Y ha exhibido una vena prodigiosa para la política exterior, en la cual el Vaticano ha sido maestro invencible por siglos, ya no tomando partido en las guerras sino desplegando campañas poderosas y pertinentes para acabarlas por la vía de la negociación.
Fiel a la Compañía de Jesús cofundada por san Francisco Javier, aplica también las enseñanzas de Francisco de Asís. Es hombre de estado como Íñigo y ecologista como el “poverello de Assisi”. Crítico de la avaricia y consciente de la necesidad de buen gobierno, combina franciscanos y jesuitas. Ecuménico, busca siempre acercar el catolicismo con otras fracciones cristianas y otras religiones. Revivió a los misioneros como lo querían sus dos inspiradores. Disfruta temas mundanos como el fútbol o la música y administró la transición, sin muchos traumatismos, del encopetado Benedicto XVI.
Es un Papa dedicado a la paz. Recuerdo su visita a Colombia en septiembre de 2017, casi un año después de la firma de los Acuerdos con las FARC. Por encima de la herida que injustamente les propinó el infausto referendo, Francisco entendió la trascendencia de haber llegado a la desmovilización y desarme de la guerrilla más antigua de Latinoamérica en una mesa de negociación, que comandó Juan Manuel Santos. No ahorró palabras para apoyar los Acuerdos ni para agradecer a la Fuerza Pública por sus sacrificios y triunfos de décadas. Instó al estado colombiano a cumplir lo acordado, pedido que ignoró olímpicamente Duque, con consecuencias que si bien podrán revertirse, retrasaron el camino a la prosperidad y la tranquilidad y no nos ahorró muertes.
En Navidad, Francisco envió un mensaje contundente “urbi et orbi”, para Roma y para el mundo, sobre Siria, Palestina, Ucrania, el Sael, Yemen, Myanmar, Irán y el continente americano, especialmente Haití. Criticó duramente que los alimentos sean usados como arma de guerra por Rusia, Afganistán y el Cuerno de África.
Según el Nuncio Apostólico en Bogotá, la negociación con el ELN atrae grandemente la atención de Francisco ratificando los lazos históricos de la Iglesia con el tema. Incluso hay quienes piensan que la guerrilla animada por curas fue brazo armado de la Teología de la Liberación y que el ascendiente vaticano sobre esos grupos, especialmente el nuestro, es usado para saldar una deuda de violencia que intentó justificarse religiosamente en la inequidad.
“De qué sirve conseguir el mundo si pierdes el alma”, le recordaba Ignacio de Loyola o Francisco Javier, citando a San Mateo. Ahí está la esencia de la guerra: hace perder el alma de las naciones y casi siempre también hacer perder el mundo que cree haber conquistado con la fuerza y la muerte.
A propósito, Colombia debe estar orgullosa de su Nobel de Paz. Fue un premio a una nación “con hambre de paz”. A su resiliencia, a su dolor centenario. Pero sobre todo, un aplauso global a la osadía de intentar aproximaciones nuevas a la solución pacífica de los odios que creemos son solo nuestros pero que, como lo indica el papa Francisco, “ventean por todo el orbe”.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion